Me acuerdo: Martín Kohan
Con el entrañable "Me acuerdo" de Joe Brainard en mente [modelo que Georges Perec y tantos otros siguieron], le pedimos al escritor argentino Martín Kohan que compartiera con nosotros algunos de sus recuerdos. Esto es lo que nos envió.
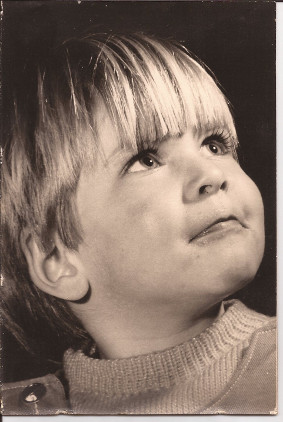
Me acuerdo del ángulo exacto y la altura exacta del paso de los aviones por el frente de mi casa, durante todos los años de mi infancia. Bajaban hacia el aeroparque de Buenos Aires y, en el descenso, parecían casi flotar, es decir volar sin esfuerzo. De noche no eran aviones enteros, eran solamente luces. A veces, no sé por qué, no hacían ruido.
Busqué dar infinidad de veces con ese ángulo y esa altura en los sitios por donde pasan aviones. Nunca lo conseguí. Lo intenté parándome inclusive delante de la ventana de la que fue mi casa durante la infancia. Inexplicablemente, ni aun así lo conseguí.
Me acuerdo del día de la muerte de Perón. Yo tenía siete años. Mis padres me llevaron a ver el paso del cortejo fúnebre. No eran peronistas, nunca lo fueron. Pero el cortejo fúnebre pasaba a pocas cuadras de mi casa. Fue eso lo que los convocó: la proximidad del acontecimiento, más que el acontecimiento. Caminamos unas pocas cuadras y llegamos a la avenida por donde habrían de pasar el coche negro, el presidente muerto, la historia nacional. No sé si recuerdo o si deduzco que, dado que el invierno había empezado, hacía mucho frío ese día.
Fue la primera vez en mi vida que vi llorar a personas adultas. Lo hacían sin ocultar la cara.
Me acuerdo de los colores de algunas líneas de colectivo de Buenos Aires: rojo y negro (línea 130), azul y rojo (línea 38), marrón (línea 133), celeste y amarillo (línea 41), anaranjado y beige (línea 36).
Esas líneas de colectivo siguen existiendo hasta hoy, y efectúan los mismos recorridos de siempre. Pero los colores con que están pintados son completamente otros.
Me acuerdo del rincón oscuro que se formaba en un recodo del río. Era alguna de las vacaciones que, en la infancia, pasábamos en un pueblito de Córdoba. El río al que acudíamos por el calor y por la costumbre era sencillo hasta la modestia; ni ancho ni torrentoso, casi quieto aunque corría, parecía tan igual a sí mismo siempre como si su verdadero propósito fuera ayudar a desmentir a Heráclito y su tan famosa frase.
Era claro, aunque no transparente; pero en ese recoveco extraño se oscurecía hasta ennegrecerse. A esa parte la llamaban remolino, pese a que no alcanzaba a verse ninguna clase de giro en el agua. La llamaban remolino y con tono de preocupación contaban que un día antes nada más, un muchacho bastante joven se había zambullido ahí sin saber qué riesgo corría.
El agua se lo tragó: se había ahogado.
Nosotros, un día después, jugábamos bajo el sol en el río. Con el agua hasta la cintura, sin nada que temer. Pero a pocos metros del remolino, al que por nada del mundo tocaríamos, mirando con aprensión y de reojo ese sector perverso del río. Inocente y truculento como un gato que se echa a dormitar sobre un almohadón, después de haberse devorado un pájaro.
Me acuerdo que nos preguntábamos si al muerto lo habían sacado o si seguía metido ahí, en el fondo, en lo oscuro, en la muerte.
Me acuerdo de esa etapa de mi vida, a los ocho o nueve años, en que no podía dejar de parpadear compulsivamente, apretando mucho los ojos.
Me acuerdo a mi abuela, que por lo visto no creía en lo involuntario, preguntándome, una y otra vez, por qué razón hacía eso.
Me acuerdo de mi papá, que por lo visto prefería entenderse con mi cuerpo antes que conmigo, dándome unos fieros golpes de mano casi abierta en los hombros y en la nuca: su noción de lo correctivo.
Me acuerdo de la mejilla de Mariquel. La mejilla de Mariquel, más que de Mariquel. Se llamaba María Raquel; pero nadie, ni siquiera los padres al retarla, pronunciaban su nombre completo.
Una tarde de verano en Córdoba, cuando todos los grandes dormían, decidimos darnos un beso. Teníamos unos nueve años, diez a lo sumo. Apoyamos las mejillas una contra la otra, lo hicimos durar un instante. Lo denominamos beso.
Lo recuerdo como lo que fue: el primer beso de mi vida, aunque lo cierto, si uno se fija, es que no existió beso alguno.
Me acuerdo de la formación de Boca Juniors en 1976; el primer equipo al que vi campeón. Y puedo probarlo aquí mismo, pues cito estrictamente de memoria: Gatti, Pernía, Sa, Mouzo, Tarantini; Benítez, Suñé, Zanabria; Mastrángelo, Veglio, Felman.
Me acuerdo, como si fuera hoy, de la primera vez que me caí de la bicicleta. La bolsa larga que llevaba colgando del manubrio osciló hasta obstruir los rayos de la rueda delantera. La bicicleta se detuvo en seco y yo salí literalmente volando. Ella tardó en caer unos segundos más que yo. Por eso fue que alcancé a verla desde el piso: sola, suelta, absurda. Parecía decepcionada de mí. Después cayó, o se dejó caer.
En la bolsa que provocó el accidente yo llevaba cajas de chocolates y atados de cigarrillos: donación para los soldados que peleaban en Malvinas y que, con toda seguridad, jamás llegaron a destino.
Me acuerdo cuando cambiaron las reglas en la calle de mi casa: dejó de ser de doble mano, para pasar a ser de mano única. No obstante a todos nos llevó bastante tiempo deshacernos de la costumbre de mirar para los dos lados antes de cruzar. A mí, en lo particular, me costó especialmente, porque estaba poco menos que estrenando el permiso que me concedieron mis padres para bajar solo de la vereda a la calzada.
Me acuerdo del sonido de la respiración de fumador empedernido de mi papá: dominaba la casa entera durante toda la noche. Hablaba de su malestar, de lo mucho que respirar le costaba. El esfuerzo de ese aire nos hacía pensar, a un mismo tiempo, en dos cosas bien distintas: una, que se iba a morir; la otra, que seguía vivo todavía.
Me acuerdo del sabor exacto de las galletitas que, cuando chico, comía fanáticamente. Venían cubiertas con una capa de azúcar y yo raspaba el azúcar con los dientes antes de comer el resto.
Las siguen fabricando, por cierto, pero ya no las hacen igual.
Me ocurre al revés que a Proust: yo soy capaz de evocar mi infancia entera, con tal de poder recobrar el sabor de aquellas galletitas.
Me acuerdo de la primera vez que vi a una mujer desnuda. Fue en el cine, y en verdad, en el autocine. En el coche, junto conmigo, estaban mi papá, mi mamá y mi hermanita.
Otras entradas:
Sergio Chejfec
Margo Glantz
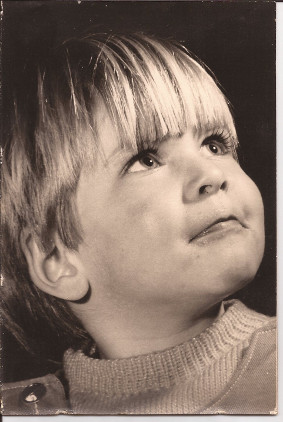
Me acuerdo del ángulo exacto y la altura exacta del paso de los aviones por el frente de mi casa, durante todos los años de mi infancia. Bajaban hacia el aeroparque de Buenos Aires y, en el descenso, parecían casi flotar, es decir volar sin esfuerzo. De noche no eran aviones enteros, eran solamente luces. A veces, no sé por qué, no hacían ruido.
Busqué dar infinidad de veces con ese ángulo y esa altura en los sitios por donde pasan aviones. Nunca lo conseguí. Lo intenté parándome inclusive delante de la ventana de la que fue mi casa durante la infancia. Inexplicablemente, ni aun así lo conseguí.
Me acuerdo del día de la muerte de Perón. Yo tenía siete años. Mis padres me llevaron a ver el paso del cortejo fúnebre. No eran peronistas, nunca lo fueron. Pero el cortejo fúnebre pasaba a pocas cuadras de mi casa. Fue eso lo que los convocó: la proximidad del acontecimiento, más que el acontecimiento. Caminamos unas pocas cuadras y llegamos a la avenida por donde habrían de pasar el coche negro, el presidente muerto, la historia nacional. No sé si recuerdo o si deduzco que, dado que el invierno había empezado, hacía mucho frío ese día.
Fue la primera vez en mi vida que vi llorar a personas adultas. Lo hacían sin ocultar la cara.
Me acuerdo de los colores de algunas líneas de colectivo de Buenos Aires: rojo y negro (línea 130), azul y rojo (línea 38), marrón (línea 133), celeste y amarillo (línea 41), anaranjado y beige (línea 36).
Esas líneas de colectivo siguen existiendo hasta hoy, y efectúan los mismos recorridos de siempre. Pero los colores con que están pintados son completamente otros.
Me acuerdo del rincón oscuro que se formaba en un recodo del río. Era alguna de las vacaciones que, en la infancia, pasábamos en un pueblito de Córdoba. El río al que acudíamos por el calor y por la costumbre era sencillo hasta la modestia; ni ancho ni torrentoso, casi quieto aunque corría, parecía tan igual a sí mismo siempre como si su verdadero propósito fuera ayudar a desmentir a Heráclito y su tan famosa frase.
Era claro, aunque no transparente; pero en ese recoveco extraño se oscurecía hasta ennegrecerse. A esa parte la llamaban remolino, pese a que no alcanzaba a verse ninguna clase de giro en el agua. La llamaban remolino y con tono de preocupación contaban que un día antes nada más, un muchacho bastante joven se había zambullido ahí sin saber qué riesgo corría.
El agua se lo tragó: se había ahogado.
Nosotros, un día después, jugábamos bajo el sol en el río. Con el agua hasta la cintura, sin nada que temer. Pero a pocos metros del remolino, al que por nada del mundo tocaríamos, mirando con aprensión y de reojo ese sector perverso del río. Inocente y truculento como un gato que se echa a dormitar sobre un almohadón, después de haberse devorado un pájaro.
Me acuerdo que nos preguntábamos si al muerto lo habían sacado o si seguía metido ahí, en el fondo, en lo oscuro, en la muerte.
Me acuerdo de esa etapa de mi vida, a los ocho o nueve años, en que no podía dejar de parpadear compulsivamente, apretando mucho los ojos.
Me acuerdo a mi abuela, que por lo visto no creía en lo involuntario, preguntándome, una y otra vez, por qué razón hacía eso.
Me acuerdo de mi papá, que por lo visto prefería entenderse con mi cuerpo antes que conmigo, dándome unos fieros golpes de mano casi abierta en los hombros y en la nuca: su noción de lo correctivo.
Me acuerdo de la mejilla de Mariquel. La mejilla de Mariquel, más que de Mariquel. Se llamaba María Raquel; pero nadie, ni siquiera los padres al retarla, pronunciaban su nombre completo.
Una tarde de verano en Córdoba, cuando todos los grandes dormían, decidimos darnos un beso. Teníamos unos nueve años, diez a lo sumo. Apoyamos las mejillas una contra la otra, lo hicimos durar un instante. Lo denominamos beso.
Lo recuerdo como lo que fue: el primer beso de mi vida, aunque lo cierto, si uno se fija, es que no existió beso alguno.
Me acuerdo de la formación de Boca Juniors en 1976; el primer equipo al que vi campeón. Y puedo probarlo aquí mismo, pues cito estrictamente de memoria: Gatti, Pernía, Sa, Mouzo, Tarantini; Benítez, Suñé, Zanabria; Mastrángelo, Veglio, Felman.
Me acuerdo, como si fuera hoy, de la primera vez que me caí de la bicicleta. La bolsa larga que llevaba colgando del manubrio osciló hasta obstruir los rayos de la rueda delantera. La bicicleta se detuvo en seco y yo salí literalmente volando. Ella tardó en caer unos segundos más que yo. Por eso fue que alcancé a verla desde el piso: sola, suelta, absurda. Parecía decepcionada de mí. Después cayó, o se dejó caer.
En la bolsa que provocó el accidente yo llevaba cajas de chocolates y atados de cigarrillos: donación para los soldados que peleaban en Malvinas y que, con toda seguridad, jamás llegaron a destino.
Me acuerdo cuando cambiaron las reglas en la calle de mi casa: dejó de ser de doble mano, para pasar a ser de mano única. No obstante a todos nos llevó bastante tiempo deshacernos de la costumbre de mirar para los dos lados antes de cruzar. A mí, en lo particular, me costó especialmente, porque estaba poco menos que estrenando el permiso que me concedieron mis padres para bajar solo de la vereda a la calzada.
Me acuerdo del sonido de la respiración de fumador empedernido de mi papá: dominaba la casa entera durante toda la noche. Hablaba de su malestar, de lo mucho que respirar le costaba. El esfuerzo de ese aire nos hacía pensar, a un mismo tiempo, en dos cosas bien distintas: una, que se iba a morir; la otra, que seguía vivo todavía.
Me acuerdo del sabor exacto de las galletitas que, cuando chico, comía fanáticamente. Venían cubiertas con una capa de azúcar y yo raspaba el azúcar con los dientes antes de comer el resto.
Las siguen fabricando, por cierto, pero ya no las hacen igual.
Me ocurre al revés que a Proust: yo soy capaz de evocar mi infancia entera, con tal de poder recobrar el sabor de aquellas galletitas.
Me acuerdo de la primera vez que vi a una mujer desnuda. Fue en el cine, y en verdad, en el autocine. En el coche, junto conmigo, estaban mi papá, mi mamá y mi hermanita.
Otras entradas:
Sergio Chejfec
Margo Glantz








